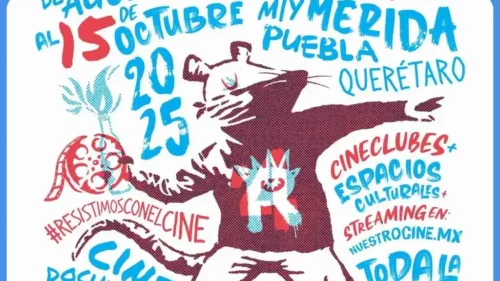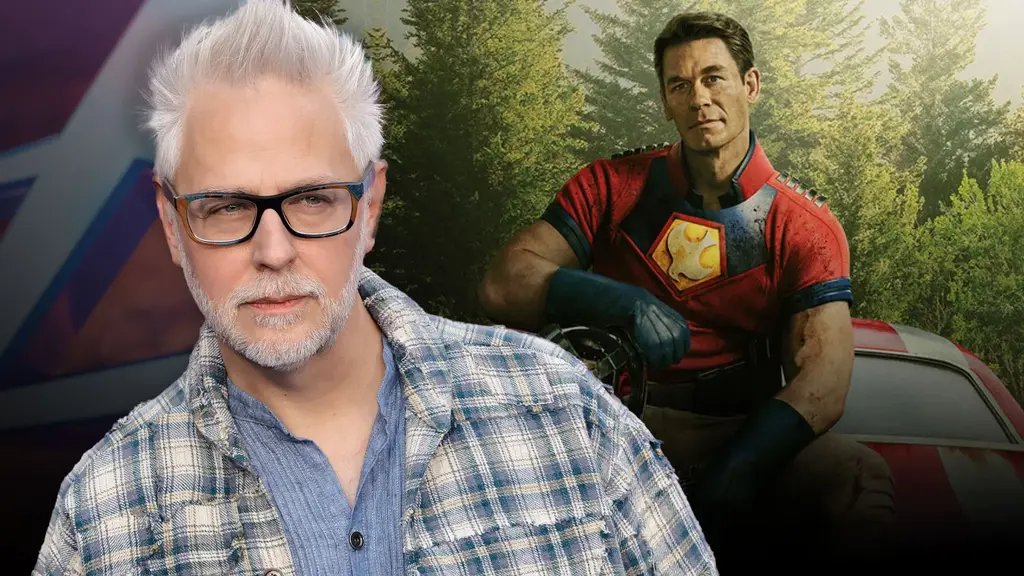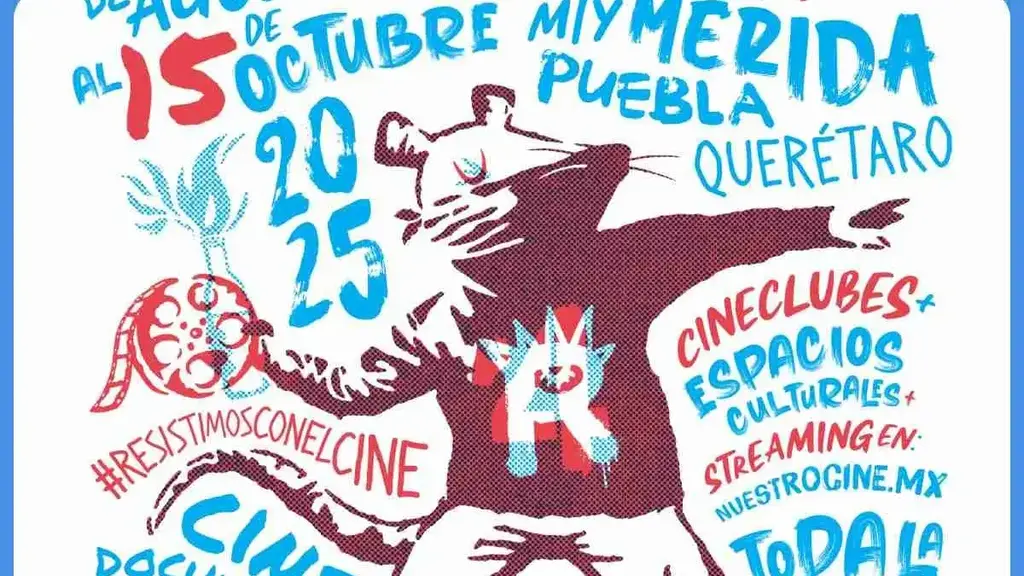Hay ocasiones en las que el cine deja de ser un ejercicio artístico y se convierte en un acto de resistencia.
Eso sucedió con Los años de Fierro (2010), el documental dirigido por Santiago Esteinou que narró la historia de César Fierro, un hombre mexicano condenado a muerte en Texas tras un proceso plagado de irregularidades.
La película no solo buscó registrar la injusticia, sino que se convirtió en una pieza clave para la defensa del acusado. Una década más tarde, la historia tuvo una inesperada secuela: La libertad de Fierro (2024), donde el cineasta acompañó los primeros años de libertad del protagonista después de pasar casi cuatro décadas en prisión.
Ambos documentales forman un experimento inusual en el cine mexicano. No se trata únicamente de retratar la vida de un individuo atrapado en un sistema fallido, sino de demostrar que el cine documental puede tener consecuencias tangibles en el ámbito legal, diplomático y social.
En palabras de la abogada que acompañó el proceso, “siempre es más valioso tener a un culpable en la calle que a un inocente en la cárcel”. Y es justamente aquí donde estas películas trascienden lo cinematográfico para convertirse en testimonios históricos y herramientas de derechos humanos.

La Libertad del Fierro: Justicia a través del arte
Para Santiago Esteinou, el poder del género documental reside en su cercanía con la realidad. “Voy a sonar medio cliché, pero el documental ofrece un contacto cercano con la realidad”, explicó en entrevista para Fuera de Foco.
Esa proximidad, en el caso de Los años de Fierro, significó no solo registrar testimonios sino crear un archivo que se utilizó en la defensa legal de César.
La investigación realizada para la película recuperó pruebas, entrevistas y, sobre todo, la voz de un hombre que había sido prácticamente borrado por el sistema penitenciario estadounidense.
El proceso judicial de Fierro estuvo lleno de irregularidades: desde la tortura inicial en Ciudad Juárez hasta la presión de las autoridades para forzar confesiones. Durante años, el caso se convirtió en un símbolo de los abusos cometidos contra migrantes mexicanos en Estados Unidos, donde la figura del “extranjero culpable” facilitaba condenas rápidas y procesos opacos. La primera película de Esteinou documentó con rigor estos atropellos, ofreciendo no solo una obra cinematográfica, sino un testimonio útil para organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La abogada involucrada en el caso lo explica así: “Fue bastante complejo sintetizar y explicar todo el proceso legal tan largo que tuvo en Estados Unidos, pero el documental ayudó a visibilizar esas trabas jurídicas y a presionar para que se reconsiderara su condena”. El impacto fue tan fuerte que la propia CNDH retomó elementos de la película para emitir una recomendación formal. Es decir, el cine dejó de ser espectador y se convirtió en actor de cambio.
Este fenómeno demuestra algo esencial: el cine documental puede funcionar como un puente entre la experiencia individual y la transformación colectiva. Mientras la ficción construye mundos posibles, el documental tiene la capacidad de generar consecuencias reales en la vida de las personas filmadas. No es casualidad que Esteinou hable de responsabilidad: “¿Qué va a pasar con la vida de las personas que protagonizaron esos documentales? Esa es la pregunta ética más importante para cualquier documentalista”.

César Fierro: un caso que refleja las tensiones México-EE.UU.
El caso de César Fierro también revela algo más amplio: la forma en que las relaciones entre México y Estados Unidos se cruzan en la vida de los migrantes criminalizados. Su encarcelamiento y posterior liberación no se entienden sin la intervención de abogados pro bono, cónsules mexicanos, académicos, activistas y una red de ciudadanos que lo acompañaron durante más de 30 años.
El documental muestra que no se trata solo de un individuo enfrentándose al sistema, sino de dos países dialogando a través de un expediente judicial.
En La libertad de Fierro, Esteinou registra la paradoja de la libertad: después de décadas en prisión, César enfrenta un nuevo confinamiento, el de la reinserción en un mundo que ya no le pertenece. La película funciona como un espejo de los retos que tienen miles de exprisioneros en ambos lados de la frontera, pero también como un retrato existencialista sobre el peso de la memoria y el choque con la vida cotidiana.
El editor Javier Campos lo resume en una idea poderosa: “Las películas no cambian las cosas por sí solas, pero el acto de compartir la historia de alguien de forma sensible y humana puede impactar en quienes las ven y motivarlos a hacer algo al respecto”.
Ese “algo” puede ser tan simple como compartir la película o tan complejo como involucrarse en un caso legal. Pero lo importante es que la historia deja de ser local y se vuelve transnacional.
En ese sentido, La libertad de Fierro no solo retrata la vida de un hombre, sino que captura un momento histórico: la pandemia en México, la burocracia de la reinserción y el eco de una lucha legal que expuso las debilidades de los sistemas judiciales de ambos países. Es, como señala Becka Salas en la entrevista, “un testimonio de historia”.
La historia que cuentan Los años de Fierro y La libertad de Fierro trasciende el cine mexicano contemporáneo porque demuestra que el documental no es únicamente una herramienta de memoria, sino también de acción.
En el caso de César Fierro, una obra cinematográfica aportó insumos reales a un proceso legal que terminó por liberarlo después de décadas de injusticia. Y en su secuela, el cine se convirtió en un espejo que nos obliga a pensar en lo que significa la libertad y en las deudas pendientes de la reinserción social.
Al mismo tiempo, estas películas evidencian la compleja relación entre México y Estados Unidos: un vínculo atravesado por desigualdades, migración, diplomacia y derechos humanos. La historia de Fierro no puede leerse sin este contexto binacional, donde la defensa de un individuo se convierte en metáfora de las tensiones entre dos países.
Más allá de su valor testimonial, estas películas plantean preguntas fundamentales: ¿hasta dónde llega la responsabilidad ética de un cineasta? ¿Puede el cine convertirse en un actor político y legal? ¿Qué implica registrar una vida que depende de ese registro para obtener justicia?